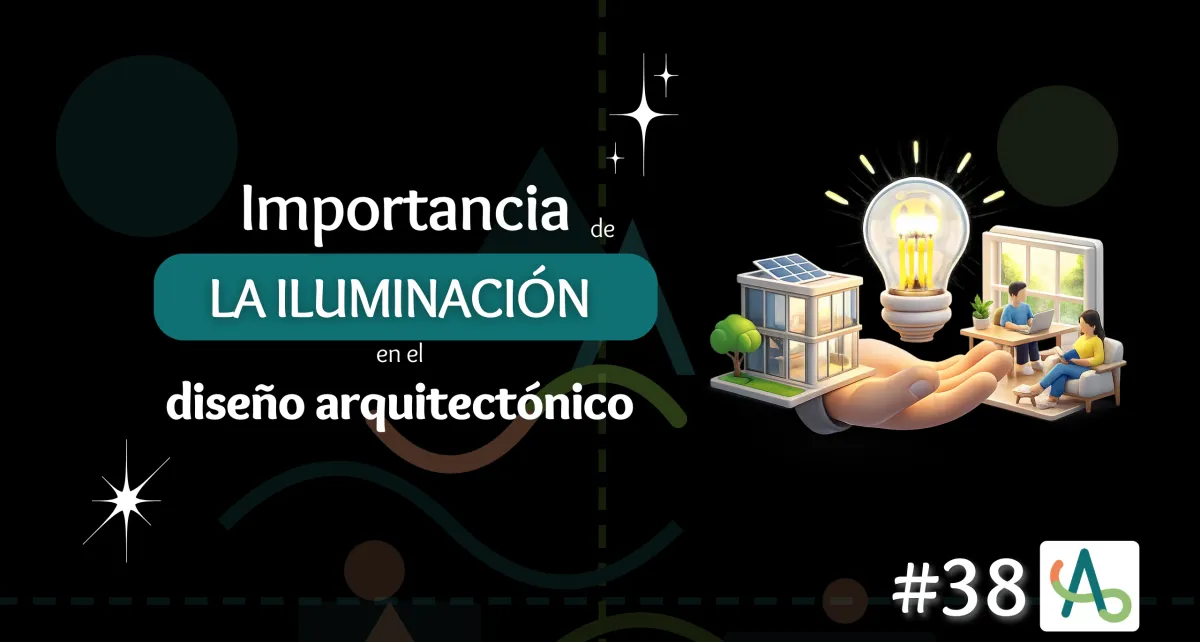
Importancia de la iluminación en arquitectura
Cómo la luz cambia la arquitectura y la vida de las personas
¿Sabías que la luz natural puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar el rendimiento cognitivo? Eso no lo digo yo: lo concluye una revisión científica que analizó estudios entre 2015 y 2025, mostrando que la luz natural es uno de los reguladores más potentes de nuestro bienestar psicológico y mental.
Cada vez que leo datos como este, me pregunto cómo es posible que, durante tantos años, hayamos reducido la iluminación en arquitectura a un ejercicio de lúmenes, vatios y cumplimiento normativo. Si la luz es uno de los factores ambientales que más impacta en nuestra salud… ¿por qué seguimos pensándola al final del proyecto y no al principio?
En mi práctica profesional (y especialmente después de entrevistar a especialistas como Raquel Quevedo Roldán) he confirmado algo simple:
La luz no solo cambia cómo vemos la arquitectura. Cambia cómo la vivimos.
La luz natural: la primera gran arquitectura del bienestar
Cuando diseño o analizo un proyecto, parto de una premisa clara: la luz natural siempre es la protagonista. No hay tecnología artificial capaz de replicar la capacidad del sol para regular nuestros ritmos circadianos, activar el sistema nervioso durante el día y favorecer el descanso por la noche.
La investigación que revisa el impacto de la luz natural en salud mental lo explica así:
Mejora el estado de ánimo,
Reduce el estrés,
Optimiza la función cognitiva,
Y ayuda a mantener un ritmo sueño-vigilia equilibrado gracias a su interacción directa con procesos hormonales como la secreción de cortisol y melatonina.
En otras palabras: el sol es un arquitecto biológico.
Sin embargo, nuestras ciudades (cada vez más densas, cerradas y verticales), dificultan el acceso a esa luz esencial. Muchas veces me encuentro edificios con fachadas totalmente expuestas al sur… pero con interiores tan profundos que la luz se queda en el umbral. Y entonces, aparece la sombra, la penumbra, la fatiga, la desconexión.
Aquí es donde el diseño bioclimático, uno de los pilares de mi metodología Blueprint del diseño sostenible y saludable, cobra sentido real: La orientación, los patios, las superficies reflectantes, las aberturas altas, la materialidad clara… no son decisiones estéticas. Son decisiones saludables.
Cuando la luz artificial entra en escena: la arquitectura que completa lo que el sol no alcanza
La entrevista con Raquel Quevedo me dejó una frase grabada:
“La iluminación artificial no sustituye a la natural: la acompaña. Y cuando falta una, falla la otra.”
Ella lo explica con una claridad que agradezco profundamente. Su forma de pensar la iluminación es casi una pirámide de necesidades, inspirada en Maslow:
Impactos visuales: niveles lumínicos correctos, uniformidad, confort visual, control del deslumbramiento.
Impactos emocionales: temperatura de color, atmósfera, sensación del espacio.
Impactos fisiológicos: regulación circadiana, activación diurna, descanso nocturno.
Lo importante, dice ella, es no saltarse los peldaños. Porque de nada sirve hablar de iluminación circadiana si el usuario está deslumbrado por un foco mal resuelto.
Y tiene razón.
En el documento "Soluciones de luz para la accesibilidad cognitiva y la integración sensorial" encontramos exactamente la misma advertencia técnica: el mal uso de luz artificial, especialmente de fuentes con altas emisiones en longitudes de onda azul (380-450 nm), puede alterar los ritmos circadianos, aumentar la activación del sistema nervioso y afectar negativamente la salud.
Esto nos recuerda algo fundamental como diseñadores: La iluminación puede sanar, pero también puede dañar.
Depende de cómo la utilicemos.
Diseñar sin deslumbrar
Si hay un tema que se repite una y otra vez al hablar de luz, y que muchos profesionales siguen subestimando, es el deslumbramiento.
Raquel lo explicaba así en la entrevista: el deslumbramiento no depende solo de la luminaria, sino también de cuánto rebota la luz en paredes, techos y materiales. Una misma luminaria puede ser cómoda en un espacio claro… y molesta en un espacio oscuro, porque falta iluminación reflejada que equilibre el contraste visual.
En neuroarquitectura, este mismo concepto se extiende desde el confort visual hasta la accesibilidad cognitiva:
Las luces fuertes o parpadeantes pueden desorientar.
Las zonas mal iluminadas generan ansiedad y pérdida de referencia espacial.
Algunas personas (mayores, con neurodivergencia o alta sensibilidad) son mucho más vulnerables a estas variaciones lumínicas.
Esto significa que la luz no puede diseñarse para “la media” de los usuarios.
Debe diseñarse para todos.
Y aquí conecto profundamente con uno de los principios del Blueprint: la calidad del espacio interior. La luz, natural o artificial, forma parte esencial de la salud ambiental. Un espacio bien iluminado reduce el estrés, facilita el movimiento, mejora la orientación y aumenta la sensación de seguridad.
Luz natural + luz artificial: una conversación que casi nunca se da (pero debería)
Un punto especialmente revelador de la entrevista fue este:
“Muy pocas veces nos sentamos en la misma mesa un experto en iluminación natural y uno en iluminación artificial.”
Y, sin embargo, cuando no los integramos, el proyecto se rompe:
Ventanas grandes con persianas siempre bajadas.
Oficinas con reflejos constantes en pantallas.
Viviendas donde la iluminación artificial no acompaña el ritmo natural del día.
Escuelas con aulas donde la luz “entra”, pero no “funciona”.
La luz natural nos da vida. La luz artificial nos da posibilidad. Pero solo cuando conversan entre sí, le dan bienestar a la arquitectura.
Si quieres ver completa la entrevista de Raquel, aquí la tienes, no sabe el valor que comparte.
La luz como principio sostenible y saludable
En mi metodología Blueprint, la luz atraviesa varios principios a la vez:
Arquitectura bioclimática: aprovechar la luz solar según la orientación.
Eficiencia energética: reducir dependencia de iluminación artificial.
Calidad del espacio interior: prevenir el deslumbramiento, regular los ciclos biológicos.
Materiales saludables: usar superficies que reflejen sin encandilar.
Confort térmico y lumínico: equilibrar luz, calor y apertura visual.
Biofilia: permitir vistas, sombras naturales, dinámicas lumínicas.
Seguridad: mejorar la percepción espacial y la orientación.
La luz no es un “extra”. No es un “sistema”. No es un “cálculo”.
La luz es una decisión profunda de diseño que afecta a la salud, la productividad, el descanso, la emoción y la forma en que nos movemos dentro de un edificio.
Cuando hablo con mis estudiantes o colegas, siempre digo lo mismo: Dime cómo diseñas la luz, y te diré qué tipo de arquitectura estás creando.
Porque la luz puede:
Convertir una sala en un refugio.
Hacer que un hogar sea más saludable.
Activar a los usuarios de una oficina.
Reducir la ansiedad en un hospital.
Dar autonomía a personas con alta sensibilidad sensorial.
Y transformar completamente la experiencia de un espacio.
Raquel lo resumió de forma magistral cuando dijo que ella se enamoró de la iluminación porque permitía mejorar la vida de las personas desde la arquitectura.
Y creo que esa es, en el fondo, la razón por la que tú y yo estamos en este sector.
Si trabajas en arquitectura, interiorismo o construcción, te invito a que en tu próximo proyecto te hagas esta pregunta:
¿Estoy diseñando para que se vea… o para que se viva?
La diferencia está en la luz. Y cuando la entiendes de verdad, cambia todo.
¿Qué lugar ocupa la luz en tus proyectos? Me encantará leer tu experiencia en los comentarios.
Un abrazo,
Adaliz Sayago
